«No me podrán quitar el dolorido sentir…»: Las confesiones de un pequeño filósofo, Azorín y el tiempo | por María José Escobar
Azorín rescata sus memorias de la infancia y las reescribe como quien mira de fuera, hace apuntes e impresiones propias de un espectador. ¿Qué tan incierta y verídica puede ser la infancia que se intenta rememorar desde la mente adulta? El libro está dividido en dos partes: la primera, su infancia y juventud, y la tercera y más breve, el regreso del adulto, el presente. No es ajena la visión desde la que quiero abordar esta obra, es más, advierto con seguridad que sólo repetiré, sin cansancio, todo lo que ya se dijo de el autor nacido en el siglo XIX. Hace poco releía la novela, la releía una y otra vez sin dejar de conmoverme, por lo tanto, fue menester hablar de ella.
Se describe ingenuo en los primeros capítulos, una suerte de autobiografía y autoficción; escenas que le causaron emociones por las cosas que, intuye, tuvo que pasar cuando era niño, supone las emociones de los recuerdos por difusos que estos fueran. [1]
Azorín, amorosamente, nos entrega una novela con una cronología lineal, pedazos de su vida representados en capítulos cortos y cargados de vicisitudes, así como unas extensas líneas para describir lo que le rodea, paisajes y personas; la melancolía de quien cuenta sus aventuras y desgracias de la infancia. La cotidiana angustia de un niño que se explaya en detalles sobre su entorno, aunque, quizás, esas impresiones son del adulto, que las repensó y escribió. No sabemos lo que guarda la mente infantil, incluso si es la propia.
Como el mismo libro lo dice, es una evocación, “yo quiero evocar mi vida” (Azorín, 1956: 16) y, aún así, tiene ciertas dudas ante lo que está a punto de contar; si aquello tan cotidiano es digno de plasmarse en unas cuartillas apiladas que luego pasarán por el proceso de edición hasta convertirse en una publicación. Si aquello tendrá algún tipo de valor, suponemos, literario.
Para estos años, Azorín ya es un autor consagrado, a los lectores les interesará saber qué es lo que contiene esta obra que evoca su vida. La fórmula narrativa, como los paisajes descritos con un cariño innegable, no son nuevas para quien haya leído sus cuentos o novelas. Cuando estuve en la carrera de letras, leímos un par de sus cuentos; tanto repercutieron en mí que llegué a este libro y tuve la intención de entender la inmensidad de sus emociones que se colaban, sin meditarlo demasiado, en su ficción.
Hay, innegablemente, paralelismos de este libro con otros de su autoría, como su estilo tan propio y benévolo para hablar de lo que le rodea. No es de sorprenderse que la forma en que relata su propia vida no dista de sus cuentos, y es innegable la forma en que la vida de uno mismo, y cómo está tan ligado al profundo entendimiento de la misma, nos haga ruido por el amor con el que escribió sobre estos lugares; podría estar refiriéndome tanto a Las confesiones de un pequeño filósofo como a gran parte de su obra. Es casi imposible, cuando se escribe ficción, que uno no recurra a las memorias propias y haga uso de ellas y de los sentimientos que ahí fulguran.
Con Las confesiones de un pequeño filósofo, damos cuenta de cómo estas memorias, extrañas cuando las revisa, poco a poco vuelven a hacerse suyas, cuando su voz comienza a enunciar los acontecimientos como si estuvieran ocurriendo en el presente. La memoria tan antaña es suya otra vez, tanto así que pareciera tornarse en esas escenas y pretender que le suceden y nunca se fueron. Muchas veces, parece suponer lo que siente, quizás por ello se centra tanto en describir la llanura o lo alto de los techos de su colegio.
En su tristeza de niño, podemos ver las remembranzas de quien se revisita a sí mismo y entiende con una extraña claridad todo lo acontecido. Dice en el capítulo XVI de la primera parte: “Esto no lo recuerdo bien: yo hice un discurso. Tengo una idea confusa: no quiero arreglar nada. Me place dejar estas sensaciones que bullen en mi memoria tal como yo las siento, caóticas, indefinidas, como a través de una gasa, allá en la lejanía” (55). Mientras transcribo estas líneas, pienso: “esta será lo más largo que citaré del libro en sí”. Al ver escritas esas palabras, vislumbro lo que él está por sentir. La tarde, el tiempo y todo lo que se le vuelca en un instante son reiteraciones que hacen el libro lo que es.
Su fijación con el tiempo hace que se me venga a la mente un cuentecillo suyo que captura su tan ansiada y tormentosa obsesión con ese tópico, “Una lucecita roja”. El texto está dividido en tres segmentos: la casa deshabitada, la casa habitada y, por último, el abandono de la casa. En estos espacios logramos contemplar más de cerca la fugacidad de la vida: primero es una casa vieja, abandonada y consumida por la vegetación, luego es habitada e intervenida por una familia. Y al final, es esta misma familia quien, con la implícita muerte del padre enfermo, deja el lugar aún más desolado que antes, por aquí ha pasado y perecido la vida. No obstante, la lucecita del tren sigue y seguirá apareciendo, la figura es similar todas las noches, pero cada vez se concibe distinta. Sólo el humano existencial podría percibirlo diferente, pues hay un contraste con la corta vida de éste y con todo lo que deja atrás.
Así como se plasma la idea sobre la caducidad de lo terrenal, se encuentra insistentemente la de lo inmutable; el tren pasando cada noche, ignorante del ambiente cambiante a su alrededor, cumple esta función; en Yecla, el pueblo de Azorín, es certero que el tiempo ha pasado cuando lo revisita; pareciera que el tiempo humano se ve minimizado por la magnificencia y significado que damos a los espacios que nos habitan. Podemos relacionar esta concepción con algunas palabras que el propio autor fijó en “Carta íntima”, un capítulo que forma parte de Ejercicios de castellano, ahí[2] afirma lo siguiente: “el sentido del tiempo depende, para mí, del temperamento. He necesitado yo siempre la melancolía; sólo con la melancolía advierto la hondura ¾y la plenitud¾ del tiempo” (Rand, 1966: 23).
Todo alrededor de la ciudad cambia, se mueve, destruye y reconstruye, también las personas pasan, nacen, crecen, envejecen y mueren, sin embargo, ésta permanece en el mismo sitio. Este tipo de observaciones manifiestan la insignificancia del tiempo de vida humano en contraste a las construcciones que otros semejantes planearon y erigieron; al mismo tiempo, es gracias a los vestigios que lo humano logra permanecer.
En la tercera parte del libro, inicia un capítulo titulado: “Yo, pequeño filósofo”, acompañado de un epígrafe de la “Égloga I” de Garcilaso, “No me podrán quitar el dolorido sentir…”, cabe mencionar que citó el mismo verso en otro de sus cuentos, “Una ciudad y un balcón”. Azorín ve en la cotidianeidad lo inmutable de la naturaleza del ser humano, a través de las épocas vemos que el paisaje es intervenido una y otra vez, las gentes van y vienen y también cambian sus ocupaciones dependiendo de su contexto histórico, es el terreno el que no varía, no se desplaza de lugar y, si es que ha sufrido modificaciones, es debido a la mano y necesidad humana. El inicio y el final, tanto del capítulo como del cuento, dan la sensación de un bucle; se ha concluido donde se ha comenzado. “No me podrán quitar el dolorido sentir…” en atemporal al igual que lo son la ciudad y la memoria.
Azorín nos expone en esta novela, suerte de ejercicio ensayístico, la idea recurrente del tiempo y cómo de trágica es la vida humana en relación a éste por la obsesión que se tiene con él. A través del paisaje en que se creció, revela un deseo palpable de fijar en el recuerdo las cosas que ya pasaron, la fugacidad del tiempo y, a la par, la eternidad de éste. Emplea con frecuencia las descripciones de la naturaleza: las nubes, los cipreses que se elevan sobre el cielo, la vegetación; la presencia y la ausencia de los humanos habitando una ciudad para alterar su forma ¾así, la casa o la ciudad se desligan del tiempo humano y se vuelven perdurables¾. De cierto modo, y lo acoto para encajar con la esencia del texto entero; es un dolor irremediable y genuino.
–
[1] Hay un alejamiento: cuando recuerda algunas conversaciones, sus maestros se dirigen a él como Azorín.
[2] La siguiente cita ya ha sido citada directamente en “Más notas sobre Azorín y el tiempo” de Marguerite C. Rand.
–
Bibliografía
Azorín, Las confesiones de un pequeño filósofo [1944], Colección Austral, Madrid, 4º ed., 1956.
Rand, Marguerite C., “Más notas sobre Azorín y el tiempo”, Hispania, 49 (1), 1966, pp. 23–30. JSTOR, http://www.jstor.org/stable/337065
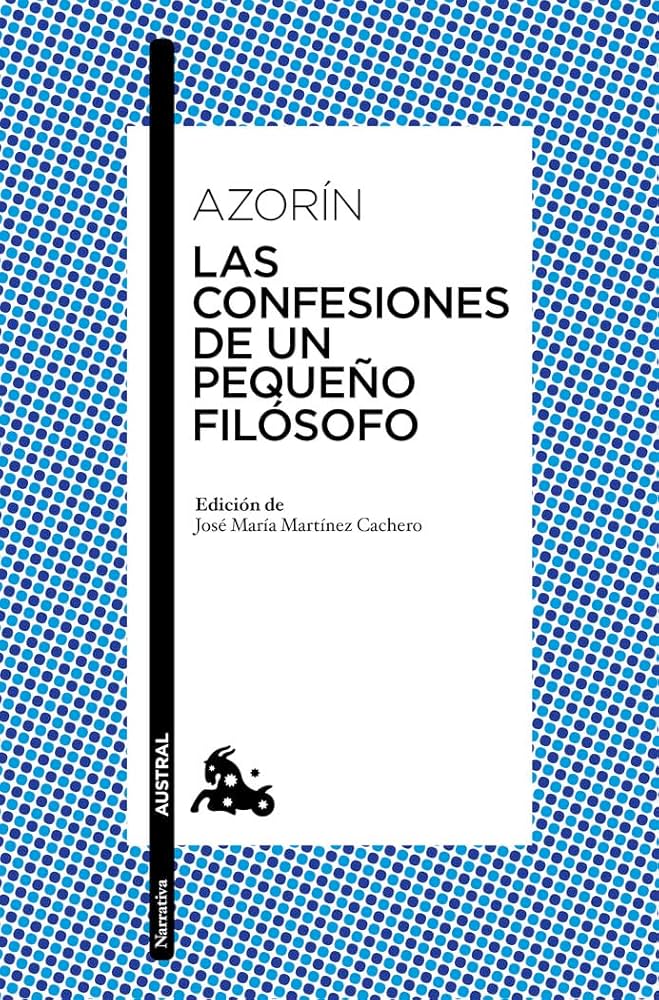
–
María José Escobar (Querétaro, México, 1998). Licenciada en Letras Hispánicas. Ha publicado cuento y minificción en Revista Alcantarilla, Enpoli, After The Storm, Especulativas, Cósmica Fanzine, Carcaj y Periódico Poético, entre otras. Fue beneficiaria del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico PECDA Querétaro 2024.
